Hay rivalidades que traspasan el ámbito de lo deportivo y trascienden a lo político, a lo social e incluso a lo histórico. Hay partidos que son muchos más que dos equipos frente a frente, más que una contienda atlética, competitiva y lúdico-festiva. Hay duelos míticos en los cuales solo una delgada línea roja separa la gloria de la vergüenza. Con Theresa May azuzando férrea las riendas del Brexit y Nicola Sturgeon clamando por un segundo referéndum de independencia de Escocia que los mantenga unidos al continente por el brazo del mercado común, llegó al Twickenham Stadium el quince del Cardo. Y por primera vez desde 1999, con posibilidades de hacerse con el título de campeón del actual Seis Naciones. Los compases de Flower of Scotland resonaban a venganza entre tanta garganta inglesa encomendada a Dios. Pura épica. Frente al músculo de la cortina inglesa, el espíritu de William Wallace y los días pasados ahora. Pero el rugby, como la Historia, mata con datos la poesía. Muerto el romanticismo permanece el marcador.
La primera ocasión en la cual se enfrentaron Escocia e Inglaterra en un partido de rugby fue el 27 de marzo de 1871. El encuentro se celebró en el frío Edimburgo y el mundo no había visto aún a dos naciones corriendo detrás de un balón oval. Las reglas estaban por definir (para sumar un punto era necesario ensayar y convertir una patada) aunque la práctica ya apuntaba a pasión desenfrenada en las Islas Británicas. Unas 4.000 personas se reunieron en Raeburn Park, un campo de cricket adaptado, para ver a veinte ingleses vestidos de blanco con una rosa en el pecho y veinte escoceses con camiseta marrón jugar a algo llamado rugby. Después de dos tiempos de cincuenta minutos, un ensayo de Andrew Buchanan y una legendaria patada de William Cross, el triunfo y la efeméride se quedaron en Escocia. La revancha, no tan rimbombante para los estadistas, vino en 1873 en el mítico The Oval, el templo del balompié donde un Wanderers repleto de estudiantes de escuelas privadas derrotó por la mínima al Royal Engineers en la primera final de la FA Cup. Aunque eso es otro artículo.
El rugby arraigó en la sociedad británica, esa que cuando emigraba a sus colonias reproducía el modo de vida burgués propio de la metrópoli. La India, “joya de la corona” del Imperio, no podía ser menos. Tras un encuentro entre representantes de Inglaterra y un combinado de galeses, irlandeses y escoceses (in blood we trust) se formó el Calcutta Club, una peña de británicas maneras cuya existencia se prolongó lo que duró la barra libre durante los partidos. El asfixiante clima tropical con arrebatos monzónicos hacía difícil la práctica de un deporte físico y exigente como pocos, de manera que los miembros del club, destronados por el calor y la afición al alcohol del respetable (no gin, no party), fundieron las rupias de sus fondos y regalaron a la Rugby Football Union un abstemia copa de plata para perpetuar su recuerdo. La única condición a cambio fue la disputa anual de un partido. Desde entonces y casi ininterrumpidamente (malditas guerras), Inglaterra y Escocia luchan en el verde por conquistar el título de vencedor de la Copa Calcuta y su réplica correspondiente. El trofeo original, una reliquia deteriorada por los excesos de las celebraciones, da vueltas en el Museo del Rugby de Londres.

Dice el dicho que los gitanos no quieren buenos principios. En este caso los números le dan la razón. Inglaterra había ganado 66 veces la Copa Calcuta antes de este último enfrentamiento mientras Escocia la había logrado en 39 ocasiones. Se han registrado además 14 empates. Las cifras son más dramáticas si nos remitimos a estadísticas recientes: ocho años han pasado desde la última victoria de escocesa. Y pese a la irreductible fe de los hinchas escoceses, cuyas faldas de cuadros son innegociables, pasará otro año más. Para entonces el único alivio será estar pisando Murrayfield. De hecho, habría que retroceder a 1983 para festejar un triunfo del quince del Cardo en suelo londinense. Un consuelo demasiado lejano para como para olvidar tanta desilusión acumulada. El oscuro inicio de siglo, donde la debilidad llegó a hacerse cuchara de madera, mermó hasta los ánimos de The Saltire, el símbolo insumiso. Sin embargo, el rugby escocés empieza a ver la esperanza. La casi gesta en el Mundial de 2015 ante Australia y las victorias sobre Irlanda y Gales durante este Seis Naciones hacían presagiar algo grande. Ganar hubiese supuesto poner una pica en la catedral del rugby y acariciar el torneo con las manos (con permiso de Italia). Pero el sueño se quedó en paliza.
Medir con la misma vara el rugby inglés y escocés tiene un punto de demagogia. En Inglaterra hay inscritas en torno a los dos millones de licencias cuando en Escocia estas no llegan ni a las cien mil. Es una cuestión de población pero también de organización y de clubes. En contra de la concienzuda planificación de, por ejemplo, Irlanda, capaz de retener a algunas de sus estrellas en su país, la profesionalización de la liga de rugby escocesa se hizo tarde y mal. Por su parte, los ingleses disfrutan de equipos punteros a nivel mundial como el Leicester Tigers y los Saracens, campeones de Europa en la temporada 2015- 2016. El amateurismo, concepto muy de moda últimamente, no gana títulos sin los rigores y las inversiones del profesionalismo. Escocia ha pagado cara la factura de no adaptarse a los tiempos y deberá hacer sus deberes, aunque las prisas no son buenas compañeras. Por suerte, el rugby es un deporte paciente que guarda las cuitas atrasadas.
Para colmo, el rosario de cuentas pendientes que manosean los guerreros escoceses no es solo deportivo. Desde Eduardo I saqueando la abadía de Scone para robar la “piedra del destino” y trasladarla a la abadía de Westminster a la ley marcial impuesta para detener las protestas en Edimburgo por el Acta de Unión de 1707, pasando por la tortuosa ejecución de María Estuardo, las ofensas inglesas al orgullo escocés han sido múltiples. Iconos como el ya mencionado William Wallace, Andrew de Moray o Robert I Bruce figuran en el reducido y laico santoral de héroes que han resarcido la castigada moral norteña. Entre ellos está Gavin Hastings, el último rey de Escocia, el bailarín que se coronó con un Grand Slam ganando a Inglaterra en la última jornada del Cinco Naciones de 1990. Ya ha llovido desde entonces.
Ahora otros nombres ostentan la supremacía del rugby británico. Las torres de hormigón que fracasaron a las órdenes de Stuart Lancaster en su el Mundial de 2015 arrasan bajo el mando de Eddie Jones, el primer seleccionador extranjero del quince de la Rosa. Capitaneados por el talento rebelde de Dylan Harthley, el equipo inglés se ha convertido en un muro defensivo impenetrable donde el redimido Owen Farrel patea con precisión milimétrica y Joseph, Care, Daly y Ben T’o ensayan inmisericordes. Demasiado tonelaje para un recién resucitado. Siete ensayos, siete conversiones y cuatro penaltis que Rusell y Jones únicamente alcanzaron a maquillar. 61 a 21. La rodilla hincada en el césped en medio de la fiesta del enemigo y otro año de espera para el desquite. Con permiso de la anunciada gira de los Lions por el Hemisferio Sur, ya se ha comenzado a velar armas. Lo reza su lema: Nemo me impune lacessit. Nadie hiere a Escocia impunemente.
Francisco Huesa (@currohuesa)


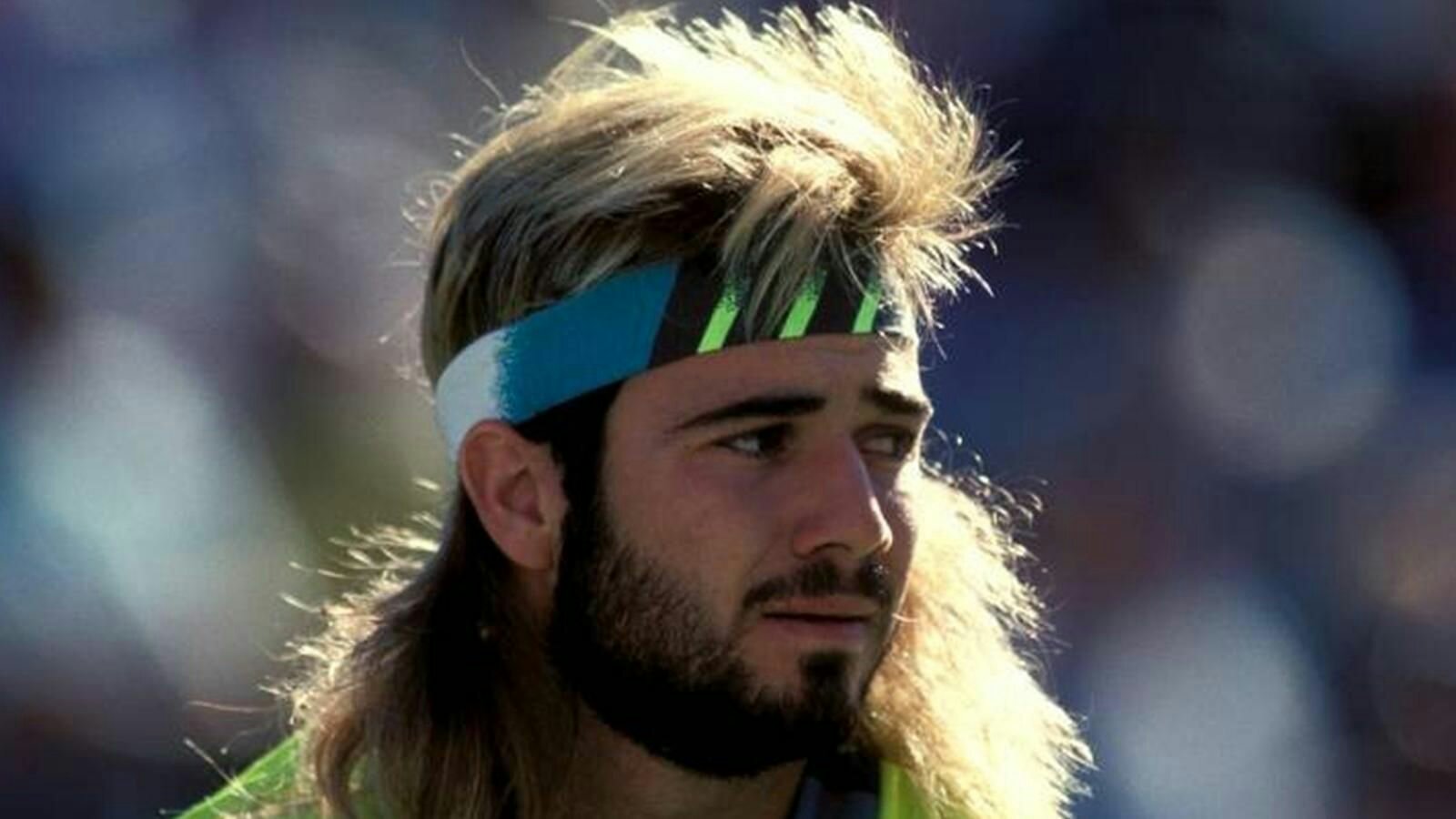




Leave A Comment