En 1795 Volnay daba en el clavo al quejarse de que hemos adorado a griegos y romanos como pueblos elevados en los cuales la vida política era intensa y la lucha por las libertades y la participación ciudadana era frecuente. Era una democracia para una elite, amplia, pero elite al fin y al cabo. Ya Rousseau había percibido esta cuestión como sustancial en El contrato social y Hume se había revuelto incómodo ante esta idea tratando de relativizar y retocar las cifras de la esclavitud antigua. El problema que tuvo esta presencia de la esclavitud en las repúblicas antiguas es que fue ganando peso como tal cuando fue necesario derrocar a la república jacobina de Robespierre. El constructo mental y casi espiritual de la misma en torno a las fórmulas de libertad y democracia antiguas llevó a un impulso de estas críticas con el fin de igualar a los jacobinos con aquellas elites tiranas e «imperfectas» del mundo clásico.
Paradójicamente, la república jacobina fue la única en abolir la democracia como concepto étnico, precisamente por ser conscientes de los errores de los antiguos. Los termidorianos y los liberales tenían razón en sus críticas, qué duda cabe, y han contribuido enormemente a clarificar algunos aspectos del funcionamiento de las repúblicas antiguas. Sin embargo, otra parte de los analistas se olvidaron de la importancia de ese mundo como un verdadero laboratorio de experiencias políticas debido a que fueron las primeras culturas donde la escritura era un elemento popular y no restringido a unas castas sacerdotales, como en el mundo egipcio y medio-oriental. Es evidente que aquellos valores generales de libertad e igualdad que se conceptualizaron en la Antigüedad coexistieron con modelos políticos creados por una elite para su autorrepresentación, siendo la democracia el mejor ejemplo. Aquellos que accedían al poder democrático lo ejercían justificándose como el nosotros contra los otros. Y en eso lo étnico tenía mucho peso. Ello no quita que los jacobinos no fueran conscientes de ello y buscaran mediante su estudio extraer conocimientos aplicables más que la veneración per se. No era, como en el caso anglosajón, una fe dogmática incuestionable en unos derechos otorgados a un pueblo, sino en la construcción de los mismos desde una realidad contemporánea. Por eso tampoco es casual que, a pesar de sus enormes diferencias, se meta en el mismo saco a las revoluciones anglosajonas y a la francesa llamándolas incluso ‘Revoluciones Atlánticas’. Mientras unos sostuvieron la desigualdad racial como fundamento de un poder democrático de elite, la república jacobina era descentralizadora, racional y basaba su construcción social no en la etnia sino en la ciudadanía como práctica política, establecida no por un dogma bíblico sino por la aceptación de un imperativo categórico universal de igualdad y libertad aprendida de la práctica y la experiencia de otros seres humanos en otra época. Al menos hasta que llegue Napoléon y restituya la esclavitud.
La deriva a la que podía llevar esta forma de entender la democracia, como bien supo ver Marx y también Víctor Hugo en Napoleón el pequeño, es al ‘bonapartismo’. Tengamos en cuenta que un ortodoxo (el zar de Rusia), un anglicano (el rey inglés) y un luterano (Metternich) fueron los verdaderos impulsores de la Alianza contra la Francia del primer Napoleón. Éste, tras el caos que siguió a la caída de la república jacobina, acabó por alumbrar un régimen basado en el liberalismo que suponía de facto una corriente dentro de la vía reaccionaria a los avances revolucionarios. Se trataba de aglutinar un modelo donde las libertades individuales y de desarrollo económico estuvieran garantizadas bajo el auspicio de un ‘primus inter pares’, una suerte de príncipe cuyo modelo no obviaba su origen en el ‘princeps’ romano que Cicerón quiso para Augusto pero que, como en el caso romano también, derivó en un poder unipersonal. Tanto es así que el recambio que Inglaterra tuvo para Napoleón fue un rey familia del guillotinado Louis XVI. La monarquía constitucional impuesta por los vencedores, un caso ya de por sí llamativo, debía reflejar los ideales anglosajones que ya se han visto. Lo que buscaban los ingleses era evitar, precisamente, que el bonapartismo pudiera aglutinar a un pueblo entorno a un líder y eso llevara una hegemonía francesa en Europa como la que se produjo en época de Louis XIV.
En esta etapa el número vuelve a tener protagonismo. El sufragio es contemplado de nuevo como condición sine qua non para el desarrollo de la democracia. El argumento busca seccionar la participación democrática y reservarla a un cuerpo concreto que, además, se restringe aún más en el caso del sufragio censitario. En 1818, el nuevo régimen francés permite votar a 88.000 personas, y algunos como Constant no tienen la más mínima preocupación por extender la masa de electores. La preocupación va en otra línea: los medios de comunicación. La libertad de prensa es una cuestión casi obsesiva ya que se era consciente que, con un cuerpo reducido de electores, la necesidad de generar opinión en una corriente u otra era una cuestión fundamental. Junto a ello, era necesario, según Constant, generar un modelo donde el capital permitiera el control político. «La libertad -dice- ha de consistir, para nosotros, en el disfrute pacífico de la independencia privada», donde esto último es concebido como riqueza. De hecho, continua afirmando que «el dinero es el freno más eficaz al despotismo (…) Frente a él cualquier fuerza es inútil: el dinero se esconde o huye (…) El crédito no tenía entre los antiguos la importancia que tiene para nosotros. Sus gobiernos eran más fuertes que los individuos particulares. En cambio, hoy en día en todas partes los particulares son más fuertes que el poder político. La riqueza es una fuerza que se aplica mejor a cualquier interés y, por consiguiente, bastante más real y mejor obedecida. El poder amenaza, la riqueza compensa. Se puede huir del poder engañándolo; pero para obtener los favores de la riqueza hay que servirla. La riqueza acabará por ser superior».
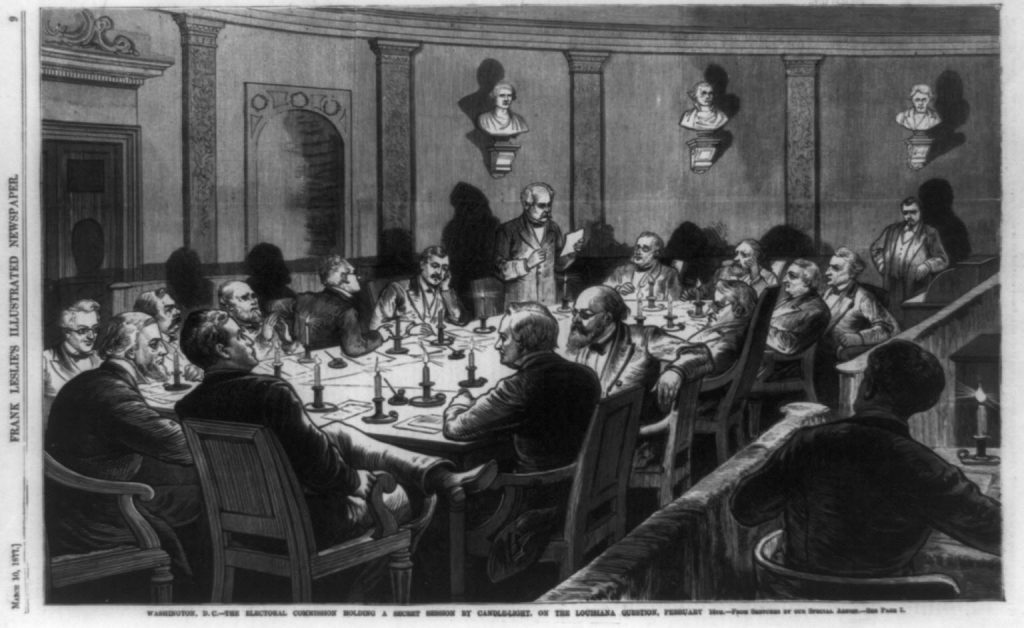
Y tanto. Constant había dado con el clavo. Añadía al sentido racial que le dieron los anglosajones a la democracia un andamiaje económico fundamental para justificar la forma de separar al cuerpo de electores (es decir, los que ejecutan la fuerza del ‘demos’) del resto de la población. Eso a pesar de que tiempo atrás Rousseau había advertido que el modelo democrático inglés con representación parlamentaria era insuficiente e incluso imperfecto. «El pueblo inglés cree que es libre y se equivoca enormemente, sólo es libre durante las elecciones (…) En cuanto estos [los representantes] son elegidos, inmediatamente cae en la esclavitud, no es nada», nos dice en El contrato social. Estaba expresando lo que era esperable que sucediera: la aparición de la ‘clase política’.
Condorcet, en su célebre paradoja, había puesto el acento justamente en cómo en un sistema democrático con sufragio aspiraba al caos y la injusticia conforme más fueran las opciones a elegir. En un modelo a 3, las opciones de un grupo son matemáticamente inferiores a las de los otros dos, y a la hora de concurrencia electoral la posibilidad de fragmentación de ideas y opciones hace que, gobierne quien gobierne, la cantidad de preferencias políticas que quedan fuera sea enorme. Es decir, que la fuerza ejercida de un grupo sobre el resto es desproporcionada ya que sólo representaría a menos de un tercio de la población.
La mejor manera de eliminar un problema suscitado de concebir la democracia y el sufragio como elementos totalmente imbricados, cuando no es necesariamente así, fue añadir el criterio económico al criterio étnico. El sufragio censitario apareció en escena con límites oscilantes que se iban cambiando en función de si interesaba más o menos ampliar o decrecer el cuerpo electoral. Las barricadas de 1830 consiguieron al menos que se pasara de los 300 a los 200 francos para poder ser elector, con descuentos si se era oficial de tierra o mar, o bien miembro del Institut de la France. Sin embargo, debemos pensar que, por ejemplo, esto dejaba fuera de sus posibilidades de renta a cualquier intelectual medio o profesores universitarios. El voto era no más que una mercancía más. Justamente en esas mismas fechas las consecuencias de la Revolución Industrial se hacían patentes en el modelo de sufragio inglés: tories, liberales y whigs entraban el gobierno gracias a la reforma electoral que eliminaba los ‘burgos podridos’, villas que habían quedado prácticamente despobladas por la emigración hacia las ciudades y que seguían siendo la base del cuerpo electoral antes de la reforma. Las barricadas de París animaron, por decirlo de alguna manera, a los tories y los Lores a desbloquear la propuesta. Era mejor la guerra política que la insurrección en las calles.
Como puede entenderse, que Marx escribiera El Capital tras estos procesos y diera luz al Manifiesto comunista en 1848 es más una reflexión consecuente que una búsqueda de soluciones. El dinero como modelo de censura democrática y limitador de la participación ciudadana estaba totalmente asentado y se asociaba a las tendencias étnicas con la facilidad que daba vincular democracia y libertad. ¿Cómo iba a ser negativo un modelo que permitía la representación, el progreso y la libertad? Es más, Marx, en el Manifiesto, menciona justamente que resultaba atractivo para otros movimientos como los cartistas que buscaban mejorar el sistema, no romper con él. Pedían sufragio universal masculino, revisión de los votos, sueldo para diputados, abolición del censo para ser elegido (otro ejemplo de contraposición entre propietarios y no-propietarios) y distritos electorales iguales, entre otras cosas. Era la socialdemocracia.
Las quejas de Marx entonces era premonitorias: con este sistema se gana la libertad pero no la reforma social. El colpaso de la monarquía orleanista se apoyó en Francia en las grandes manifestaciones obreras. Propietarios y no propietarios se enfrentaron de forma descarnada con el triunfo de los que ya empezaban a llamarse «rojos»: Lamartine, Ledru-Rollin, Blanc y Martin. Ellos mismos fueron conscientes de que un sufragio universal (masculino como se entendía entonces) resultaría fatal a los intereses sociales y proletarios. Aunque intentaron aplazar la celebración de elecciones, finalmente se llevaron a cabo y todos. Desde Marx a Lamartine, vieron cumplidas sus expectativas: con un 84% de participación casi la mitad de los diputados fueron moderados, un tercio realistas orleanistas y apenas 26 (de 900) eran de origen popular. El sufragio y la democracia volvían a demostrar su efectividad como modelo de autorepresentación elitocrática.
Justo en esos momentos va a ser cuando cuaje el ‘bonapartismo’, esa fórmula de interclasismo demagógico que Gramsci definió perfectamente en sus Cuadernos desde la cárcel. Fórmulas de acercamiento a las clases menos politizadas, basándose en la seducción de unas ideas directas al tiempo que vagas, de significantes apropiados de aquellos referentes a los que suelen seguir pero fijado a la perpetuación de un rol donde las clases propietarias pueden seguir ejerciendo un dominio sobre la oscilación del ‘kratos’, es decir, de cómo un grupo se organizará siempre frente a otro.
El bonapartismo es un fenómeno característico y esperable de la vía democrática de las instituciones. Se basa en el revestimiento pseudorrevolucionario de una forma de ejercer el supuesto cambio político mediante instituciones que el propio sistema al que se dice cambiar ha generado. El cambio, así, desde dentro, sigue manteniendo los criterios de secesión social, de fuerza de un grupo contra otra y propicia que las bases de control sigan estando en los propietarios puesto que son estos los que ejercen la presión económica sobre los no propietarios. El propio Luis Napoleón Bonaparte proponía en La extinción de la pobreza buscar un equilibrio entre agricultura e industria con medidas que pretendían en teoría atacar el trabajo infantil, las jornadas de 12 horas de trabajo y el esclavismo que las potencias anglosajonas seguían manteniendo. Llegó a proponer la creación de comunidades agrícolas para explotar cerca de nueve millones de hectáreas sin cultivar en Francia. De esta forma pretendía proporcionar alimento a las familias desfavorecidas y dar salida a masas de desempleados fabriles. Sin embargo, concluye que el reparto de los beneficios debía realizarse entre trabajadores y aquellos que proporcionaban trabajo porque no debe buscarse «un salario regulado sobre la base de la correlación de fuerzas sino un salario de justicia que tiene en cuenta las necesidades del que trabaja y los intereses del que proporciona el trabajo».
El oportunismo de Luis Napoleón Bonaparte siempre ha sido memorable. Expulsado por el Gobierno Provisional revolucionario, huyó a Londres donde se enroló en el cuerpo de voluntarios que, armados con bastones, reprimieron duramente a los manifestantes que acudían al Parlamento a exigir medidas contra la situación del proletariado. Se trataba, por tanto, no de un rupturista sino de un reformista.
El sufragio se iba a convertir definitivamente en el terreno de batalla donde disputar el modelo de democracia que se iba a instaurar en Europa durante los siguientes ciento cincuenta años. Orden, religión, descentralización, libertad de prensa, el programa político bonapartista era perfecto porque era un conglomerado de peticiones y necesidades que reivindicaba un sector ideológico al que no estaba dispuesto a favorecer pero del que estaba dispuesto a valerse para auparse. Un siglo después el bonapartismo trocado en fascismo haría lo propio al valerse de los mecanismos institucionales de la democracia racial y oligopólica para llevar un discurso populista financiado por los grandes industriales. La clave entonces, como a mediados del XIX, era ofrecer el sufragio universal como una conquista, una forma de entregar supuestamente al pueblo la plena soberanía porque les ofrecía ser el ‘demos’ que ejerciera el ‘kratos’ sobre el resto. Un programa de bajada de impuestos, estímulos a empresas que contrataran a desempleados, ayudas a ancianos y el recuerdo de su, demostrado, falso vínculo con la mítica figura de su tío Napoleón I hicieron el resto en las elecciones de 1848.
Durante tres años Luis Napoleón Bonaparte se dedicó a apoyarse en diferentes grupos con una política de indisimulada supervivencia. Echaba la culpa a la ausencia de un sufragio universal verdadero para justificar la constitución de un poder legislativo de sesgo moderado. Tal era su grado de hipocresía política que, habiendo mandado una expedición a Roma para defender al Papado de la creación de la República de Roma, debido a los propios apoyos del partido clerical que tenía Luis Napoleón, se desdijo diciendo que el objetivo de la expedición no era «estrangular la libertad italiana sino disciplinarla». Justificar el envío sin querer mancharse de devolver Roma y los Estados Pontificios a la tiranía. Eso explica cómo consiguió orientar la opinión pública hacia el golpe de Estado de 1851. En un panorama de constante crecimiento en las diferentes elecciones previas de la izquierda (socialistas y democracia republicana), proponía un giro hacia posiciones más conservadoras basándose en «orden, autoridad, religión y bienestar para el pueblo» por todo programa.
La Asamblea Nacional, como bien ha sabido reflejar Marx, se pegó un tiro en el pie con Luis Napoleón. El temor ante el crecimiento de los partidos de la Montaña (izquierda) llevó a Thiers a apoyar una comisión parlamentaria que cambiara la ley electoral con el fin de limitar el sufragio universal. Consiguieron sacar adelante la medida sacando de las urnas a cerca de 3 millones de votantes, la minoría de no propietarios que podía ejercer el control del poder si se aliaba con otros grupos minoritarios. Thiers glosó bien a quién pretendían dejar fuera: «no es alejar al pueblo de las urnas, sino a esos obreros nómadas dispuestos siempre a aceptar las consignas que escuchan en los cabarets». No podía estar, en realidad, más acertado. A pesar de la reducción del sufragio, la medida dio alas al populismo bonapartista que se había ejercitado con eficacia durante el impass legislativo. Luis Napoleón había hecho una tourné por Francia criticando la actitud de la Asamblea Nacional. De ese modo, el 2 de diciembre de 1851 decretaba que la Asamblea, el poder legislativo, no estaba legitimado y decretaba su disolución, restableciendo el sufragio universal y llamando «al pueblo» a las urnas.
El sufragio es quizá el mayor elemento distorsionador de la democracia. Principalmente por ser interpretado como parte de un sistema de gobierno en lugar de un instrumento que puede estar al servicio, o no, del grupo que ejercer la fuerza sobre el otro. Es decir, el sufragio no es más capacidad de decisión que no tiene por qué aplicarse necesaria y solamente en regímenes democráticos. Las elecciones del 10 de diciembre de 1848 en Francia son un ejemplo. El bonapartismo introdujo como hemos visto los elementos clásicos de los regímenes fascistas y autoritarios del siglo XX: interclasismo, demagogia, seducción sin politización de las masas menos politizadas al tiempo que se sostenía gracias a los grandes propietarios e industriales. Un retrato del sistema bonapartista del II Imperio nos llevaría a crear un marco idéntico al del III Reich. Se repite con excesiva facilidad aquello de que «Hitler llegó mediante las urnas», pero es inexacto. Lo que llevó a Hitler al poder fue la existencia previa de Luis Napoleón Bonaparte y, en ambos casos, la existencia de un marco referencial de circunstancias similares: la necesidad creada por el modelo de producción económico de deuda.

Cuando en época clásica Solón se vio obligado a hacer quitas de deuda, no estaba llevando a cabo una obra de justicia social sino una reforma que evitara que una parte del demos acabara por buscar vías que le dieran la vuelta a la situación y fueran entonces clases no propietarias las que controlaran al resto. La solución decimonónica iba a estar en exportar el modelo económico a otros lugares mediante la colonización para, de este modo, tener las riendas de un supuesto «liberalismo social». Por contraposición, la explotación y labor «civilizadora» en las colonias permitía reconducir las reclamaciones de los crecientes partidos de izquierda en Europa.
La Francia del II Imperio fue la viva imagen del populismo. El poder, ya desde entonces, queda disputado como una oposición entre propietarios y no propietarios, para ubicarlos a ambos en la esfera de los «civilizados hombres blancos» frente al resto del mundo. De esta forma, podía Luis Napoleón justificar en su programa una serie de puntos que hoy firmarían muchos partidos que aspiran a la «transversalidad»: creación de comunidades agrícolas con tierras expropiadas, salarios regulados, salidas al desempleo, etc. ¿Cómo pudo entonces Francia desembocar en los graves sucesos de la Comuna de París de 1871? Fundamentalmente porque había llevado a cabo la plasmación del ideal demócrata sin tener en cuenta que debía erigirse como ‘primus inter pares’, no como como único. Décadas después, teóricos del II Reich argumentarían que el pueblo se entregaría de forma espontánea al amparo del káiser cuando sintiera la zozobra del Estado. Sin embargo, lo que sucedió fundamentalmente es lo que Marx había previsto en Las luchas de clase en Francia. El sufragio universal (masculino en ese momento), era un instrumento necesario según él para conseguir que el proletariado pudiera tener mayor peso en el Estado, de ahí que las elites pusieran límites al mismo con el fin de mantenerse en el poder, usando como excusas la supuesta barbarie que podría sobrevenir ante un poder legislativo donde predominaran «gentes no formadas». De ahí que el movimiento de Luis Napoleón fuera entendido como una forma de aislar al poder ejecutivo tras permitir que un demos no aristocrático se hiciera con el legislativo. Esto, no obstante, no ocurrió así.
Para entender la naturaleza de los acontecimientos de la Comuna debemos observar cómo eran comprendidos los sistemas electorales. El modelo inglés imponía un absurdo censo de propiedades, absurdo no tanto por discriminar a propietarios de no propietarios (lo que lo acercaba curiosamente más al modelo de democracia griega) sino por las características que debían cumplirse. Este modelo tenía una inspiración religiosa detrás bastante fuerte: en el protestantismo, el éxito económico es reflejo de responsabilidad personal y, por tanto, permite crear un valor para la comunidad. En Italia, Croce destaca que el sistema que se impone a comienzos del XX es un modelo para implicar a las clases populares en el funcionamiento de las instituciones. Se ha interpretado esta falta de implicación, reflejada en el absentismo, desde la óptica del miedo estratégico de las estructuras de poder clientelar agrícolas que existían en los países mediterráneos desde el analfabetismo. A pocos autores, sin embargo, les ha dado por interpretarlo desde la óptica de que lo que realmente se buscaba era que las clases populares aceptaran y manejaran un modelo de autorrepresentación de la clase dominante. Aprender a jugar a algunas cosas de la democracia para seguir sancionando el modelo político.
Esta xenofobia de clase tiene su reflejo cuando Croce afirma que «la clase culta y dirigente no merece tal nombre si no suple con su propia conciencia la conciencia aún insuficiente y no bien formada de las clases inferiores, y no se anticipa en cierto modo a sus peticiones creando incluso sus necesidades». En Italia dieron con la tecla: aumentar el sufragio, que entren partidos de izquierda en el juego pero en un número bastante para seguir manteniendo fórmulas liberal-burguesas al tiempo que se consigue así la distinción entre izquierda y pueblo. Luis Napoleón no entendió a mediados del siglo XIX cómo la entrada institucional desactivaba el movimiento social al perder la izquierda la hegemonía sobre el sujeto político «pueblo». Los liberal-burgueses no buscaban ni ser políticos del pueblo ni serlo para el pueblo, sino gobernar al pueblo.
El sufragio era ya en esa segunda mitad del siglo XIX la piedra angular de un modelo, la democracia, estructurado en torno a las necesidades de una elite dominante, necesidades no solamente económicas (aunque principalmente). De ahí que Rensi se quejara de que «el gobierno, mediante presiones y corrupción, puede lograr impedir que esa corriente de opinión que recoge las aspiraciones de la mayoría del país se convierta en una mayoría en la Cámara de representantes». Votar es, como demostró Cánovas, un instrumento para el poder cuando quien lo organiza es, precisamente, quien está en el poder. Y también Luis Napoleón, convertido ya en Napoleón III, cuando permite el sufragio universal bajo la presión e influencia de los prefectos, los medios de comunicación controlados mediante la censura o, más efectivamente, mediante la concesión o retirada de licencias, etc.
Como hemos visto, el sufragio se iba conformando como una estrategia de las elites burguesas para mantener a raya cualquier tipo de movimiento contestatario a la estructura social que pretendiera constituirse como fuerza política. Es decir, habían comprendido, tras los sucesos de 1793, que la democracia se conforma en torno a fuerzas que tratan de gobernar a otras que deben entrar en el juego para poder se desactivadas. La reacción de la Comuna de París en 1871 era, pues, un suceso lógico. Con las tropas prusianas a las puertas tras el desastre de Sedán, las diferentes facciones socialistas se unieron y asaltaron el poder en París. Sólo una dura represión con decenas de miles de muertos, fusilados (más de 40 mil), condenados a muerte, encarcelados, pudieron acabar con las barricadas parisinas. Su fracaso, no obstante para Engels, estuvo más en el momento de llegar a poder: mantuvieron la estructura. No es posible la reforma de la democracia, sino la ruptura con ella y la creación de nuevos modelos. No sería hasta varias décadas después cuando se verían nuevas propuestas en Europa tendentes a regímenes de otro corte, como sería en los países del fascismo o en los primeros momentos de la revolución en Rusia.

Lo que sí destaca Engels sobre el sufragio es que es un instrumento que potencia el valor del ‘kratos’, es una herramienta para asaltar el poder. Entiende su naturaleza perfectamente y expresa que su carácter xenofóbico debe ser reconducido a una forma de lucha de clases donde se excluya y acabe con una. No es ya una cuestión racial, sino económica. Probablemente sin saberlo, Engels está alumbrando una nueva situación que será ya evidente en las dos Guerras Mundiales: el traspaso del ‘xenos’ racial al económico, de la democracia nacional a la democracia capitalista. Le cuesta, sin embargo, aceptar que el sufragio pueda ser el arma de la revolución proletaria aunque el ascenso del partido socialista en Alemania sea imparable en el último tercio de siglo. Acepta que el sufragio tiene un alto índice de difusión y propaganda del mensaje, de permitir crear espacios de comunicación entre las instituciones y la masa obrera, e incluso se atreve a aseverar que el sistema de asaltar el poder mediante las barricadas ya no sirve.
El problema es que el sistema político alemán estaba bien diseñado para frenar en un punto a cualquier partido contrario a las estructuras. En primer lugar porque era un país constituido por dos esferas, Imperio y reino de Prusia, unidos por el káiser, emperador y rey respectivamente. Prusia tiene un parlamento basado en cuotas para tres clases donde las dos primeras (clases fuertes y casta militar), y el Imperio un Reichstag por sufragio universal masculino pero corregido por circunscripciones uninominales que penalizaban fuertemente al partido socialista en las segundas vueltas debido a las alianzas electorales que el resto de partidos hacían en su contra. Eso explica que tanto en Alemania como en otros países surgieran movimientos como el Proportional Representation Society de Reino Unido, cuyo fin era crear sistemas de elección proporcionales.
Tarde, en realidad. Como supo ver Liebknecht, en parte, la cuestión no era ganar terreno desde las capas sociales sino cómo en esas capas sociales iba calando la idea de democracia capitalista. La situación de transición en las cuatro décadas que van desde la primera contienda franco-prusiana a la segunda y la tercera (llamadas I y II Guerra Mundial), fueron el reflejo de un cambio de paradigma en las relaciones socio-económicas del modelo democrático. El ascenso del Gran Capitalismo había generado colonias e imperios y las que llegaron tarde, como Italia y Alemania, exigieron progresivamente más tierras. Las cuatro décadas de «paz armada» llevaron a un aumento de la casta militar que integraba cada vez a más jóvenes desclasados. La izquierda dejó de «reclutar» para centrarse en las políticas de la estructura democrática, convirtiéndose de este modo en un proyecto ideológico y no en una herramienta de cambio social.
Meyer, en 1916, tiene claro la deriva del sistema: para él, el sistema parlamentario es ya sólo representación y detrás de todo, afirma, sólo hay corporaciones y fuerzas económicas, empresas y sindicatos coaligados. Engels, al ver cómo funciona la democracia más avanzada de su momento, la de EEUU, afirma que «en ningún país los políticos forman en la nación un clan tan aislado y poderoso (…). Cada uno de los grandes partidos que se alternan en el poder es regulado por gente que hace de la política un negocio, que especula con los escaños (…). La nación se muestra impotente contra estos dos grandes cárteles de politicastros que pretenden estar a su servicio, pero que en realidad la subyugan y saquean».
Fernando de Arenas







Leave A Comment