A Bibiana y a Paula.
Seamos francos, va… de locos. Uno no puede decir que ha estado en un auténtico y rancio velatorio español hasta que no ha compartido un “no somos nadie”, ya sea por un arranque plañidero de algún alma caritativa o por iniciativa propia. Es súper entrañable observar la figura de una abuela, con su bambito negro, su abanico a juego en una mano y su rosario en la otra, con las medias color carne cortándole la circulación justo por debajo de las rodillas, evocando una y otra vez dicha expresión nihilista. Pero ¿qué significa dicha expresión? ¿Por qué se dice? ¿Para qué?
Un paréntesis. En los dos lustros que llevo ejerciendo la pseudodocencia burocratizadora que nos permite la Junta de Andalucía como profesor de Geografía e Historia, han sido muchas las ocasiones en que he tenido que responder al tan cacareado pero esto para qué sirve, y las mismas, por supuesto, en las que no he encontrado alguna forma (humanamente aceptable, quiero decir) de hacer entender a los hipermotivados alumnos andaluces que para que algo sea valioso y, por lo tanto, digno de estudio y trabajo, no tiene por qué servir para algo.
Como ha mostrado bellísimamente el profesor Nuccio Ordine (1), aquéllo que es calificado por nuestra decrépita civilización como inútil también puede ser útil. El profesor Ordine muestra que gracias a la creación, la práctica y el disfrute de lo inútil, es cómo el hombre se humaniza, se aleja de su fase de barbarie y se diferencia del resto de animales: “El hombre primitivo, al ofrecer su primera guirnalda a una muchacha, trascendió al bruto. Se hizo humano al elevarse, de tal modo, por encima de las crudas necesidades de la naturaleza. Y entró en el reino del arte la sutil cuando percibió la sutil utilidad de lo inútil” (2; p. 67).
De todas formas, mi pesimismo antropológico me hace pensar que ésta es una batalla totalmente perdida. El utilitarismo ha vencido a la humanidad. Hasta el arte y la cultura, las manifestaciones más bellas e inútiles del ser humano, son engullidas, digeridas y vomitadas por él: “En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro”, y remarca, “porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte” (1; p. 12).
En nuestra decadente civilización, el tener y el aparentar ocupan el puesto supremo, y son lo que definen, muy por encima de la cultura o el grado de instrucción, al ser. Sólo tiene sentido, por tanto, aquéllo que es útil para algo, especialmente si es fácilmente consumible y materializable en dinero o fama.
Hasta aquí el paréntesis. Como hija de nuestra cultura, esta parrafada tiene su motivo, su utilidad. Con ella trato de fundamentar de algún modo (sean benévolos: oh, mísero de mí) la siguiente cuestión: ¿cómo es posible que en una civilización cuya cultura ha pasado a ser esencialmente utilitarista, sus individuos han dejado de plantearse el sentido y la utilidad de la vida, qué son ellos mismos y para qué están aquí?

Hemos (me incluyo) perdido totalmente la inquietud y el ímpetu natural por conocer dónde estamos y vivimos, por saber más acerca de qué somos y qué queremos hacer con nuestras vidas. Pocos, muy pocos, se detienen (siquiera un nanosegundo) a indagar sobre estas lidias vitales. Un día nacemos y, acto seguido, nos meten (nos metemos) en el redil social, nos ponemos el traje lanar y balamos al son pastoril que nos marcan la flauta y el bombo rocieros de la cultura reinante: consumista, utilitarista, de corto plazo, donde el tener está por el encima del ser y, por lo tanto, poner en tela de juicio y cuestionar la validez de alguna regla generalizada tiene consecuencias de marginación social.
A esto hemos reducido el ciclo de la vida humana y la experiencia de nuestras vidas. Nunca dejará de sorprenderme, sin embargo, cómo, por un lado, los seres humanos nos entusiasmamos con las historias sobre individuos rebeldes, especialmente las de aquéllos que luchan por causas perdidas y, por supuesto, las historias de los “sin causa” (que además suelen ser muy atractivos, los jodíos), pero, por otro, en cuanto vemos a nuestro alrededor a alguien que decide ser él mismo, nos ponemos el cuchillo entre los dientes y, escondiéndonos entre la masa cobarde, vamos a por él: ese mindundi altanero y truhán debe pagar por el atrevimiento de advertir que el rey va desnudo.
¿Tanta importancia tiene indagar en nuestra esencia, descifrar qué somos? Decía Ítalo Calvino que hay que leer los libros clásicos, pero no por obtener una utilidad o una ganancia de ello, sino simplemente por el placer que obtendremos durante su lectura o, simplemente, porque siempre será mejor leerlos que no hacerlo. Deberíamos indagar en nuestra esencia, en nuestro ser, en nuestra vida y experiencias, porque, a diferencia del resto de seres vivos, podemos hacerlo o por el simple y gran placer que nos aportará. Aun así, podemos encontrar una justificación utilitarista si es necesaria: cuando una persona lee, lo hace porque sabe leer (cada vez menos y mucho peor, teniendo en cuenta las listas de ventas de las principales librerías, todas ellas dominadas por los pest sellers); y cuando una persona escribe, lo hace porque sabe escribir (cada bez muxo mas peor!); frente a ello, una persona vive sin saber ni cuestionarse qué es, por qué y para qué está aquí, o qué quiere hacer con su vida: hagámoslo, entonces, para vivir mejor.
Si queremos aspirar a alcanzar una felicidad más alta y digna, más humana, es imprescindible saber qué somos. La felicidad no es objetivo a alcanzar, sino un camino que se recorre: mientras se camina se es feliz. Para ello es imprescindible conocernos previamente. Una vez que sepamos qué somos, podremos aceptarnos y, tras ello, mejorarnos. Sólo quien desarrolle estos tres pasos sanagustinos será un hombre libre y, por lo tanto, estará siendo feliz.
Los que me conocen más de cerca o alguna vez han leído algo de lo que he escrito en alguna red social (especialmente la de caras y libros) saben que soy una persona bastante pesimista respecto al ser humano. Quizás es la única opción que tiene alguien que ha leído y estudiado un poco de historia. Pero a pesar de mi pesimismo antropológico, no quiero ser totalmente injusto. Es cierto que el hombre-oveja-en-serie, marca Acme, siempre ha existido y existirá. Es más, siempre ha sido mayoría en la sociedad y lo seguirá siendo. Pero no lo es menos que junto a él y el resto del rebaño ovino, también han existido algunos individuos libres que han querido profundizar acerca de su individualidad, su esencia, su existencia y la realidad que los rodea.
En la Grecia Antigua, cuna de nuestra civilización occidental, es donde se encuentran los primeros de estos grandes hombres. Los llamados filósofos presocráticos, entre los que destacan Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y muchos otros, “inquietos” por sus existencias, alejándose de cualquier exposición meramente teológica o mitológica, expusieron, desde un “materialismo abstracto”, un universo material, infinito y eterno, que no tuvo un comienzo absoluto, en el cual hay una ley que impone equilibrio, orden y justicia en el universo, evitando la anarquía y el caos que conllevarían a su desaparición. Así, el “remolino cósmico” tuvo un origen mecánico y necesario, y genera consecuencias igualmente mecánicas y necesarias, todo ello en un proceso continuo. Ésta es la realidad en la que vive el hombre: una realidad en la que “todo se genera por necesidad”, como dijo algunos años más tarde el atomista Demócrito de Ábdera.
Cuando uno profundiza en la cuestión del ser del hombre, surgen dos cuestiones importantes: ¿es posible y correcta una idealización del ser humano? ¿La esencia de una persona está determinada desde su nacimiento y, en ese caso, es imposible de modificar?

A lo largo de la historia de la filosofía siempre ha habido autores y escuelas que, a la hora de estudiar y analizar al hombre y su ser, han elaborado un ideal del mismo, para así estudiarlo, compararlo y valorarlo. Esto es un error. Si nuestro objetivo es conocernos y saber qué somos, de nada nos sirve una idealización, totalmente abstracta, falta de carnalidad y sentimientos, etc., en definitiva, falta de espíritu. El ser humano fue, es y será de la única manera que pudo, puede y podrá ser, por mucho que busquemos formas e ideales más o menos platónicos que sólo nos supondrán jugar a los fantasmas. Decía Cioran (en uno de sus aforismos más sombríos) que “el hombre olvida con tanta facilidad que es un ser maldito porque lo es desde siempre” (3; p. 38). Nunca llegaremos a conocernos si no abandonamos cualquier idea o forma preestablecida, y mucho más si éstas nos plantean como un ente perfecto, sin mácula alguna: “no hay loto sin tallo”, dice un proverbio indio. Lo más conveniente es adoptar la posición propuesta por Schopenhauer: “Yo, en cambio, prefiero pensar con Chamfort: es preferible dejar que los hombres sean lo que son, que tomarlos por lo que no son” (5; p. 84). Sólo desde esta posición evitaremos cometer el error mayúsculo de plantear un hombre ideal que nunca podrá ser materializado por el hombre individual.
Posiblemente, junto al tú no sabes con quién estás hablando, una de las mayores estupideces que rebuzna un ser humano (especialmente si éste es español) es el yo es que soy así. Cual megáfono del tapicero, ésta es vociferada como si fuera un mandamiento sagrado y marcado a fuego divino en la roca de nuestra personalidad y de nuestros genes. Sin embargo, la esencia de las personas, nuestro ser, no están marcados desde el nacimiento. En cada instante o etapa de la vida, lo que es cada individuo es lo que ha aprendido a ser a partir de su contexto y circunstancias, sus propias experiencias, sus lecturas, etc.
Decía Heráclito (en lo referente a la naturaleza) que “todo fluye, todo cambia, nada permanece” en el continuo devenir del tiempo. Esta sentencia también podemos aplicarla a la esencia de cada ser humano: una persona de treinta y cuatro años (preciosa edad, dicho sea) no es la misma que cuando tuvo diez o veinte, pero tampoco lo será cuando tenga cincuenta o setenta años. Diógenes de Sínope, con su crudeza escandalosamente atractiva, exponía continuamente por las calles de Atenas y Corinto esta realidad, es decir, que la esencia de la vida de un ser humano es el cambio continuo, y no dudaba en exponerse como ejemplo: “hubo una época en que yo era como tú ahora; pero como yo soy ahora, tú no serás jamás (…) también antes me meaba encima, pero ahora no” (6; p. 141).
En el siglo XX Jean-Paul Sartre insistió continuamente en que si el hombre no acepta la responsabilidad última de su esencia, es porque le aterra la continua tarea de construir su ser. Así, dijo que “el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, y después se define”. La esencia del hombre, por lo tanto, no es definible, y si el hombre “no es definible, es porque empieza por no ser nada. Sólo será después, y será tal y como se haya hecho. (…) El hombre no es otra cosa que lo que él se hace” (7; p. 138). ¿Esto es positivo? Por supuesto: “El hombre es libre, el hombre es libertad. (…) el hombre está condenado a ser libre. Condenado, porque no se ha creado a sí mismo y, sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace” (7; p. 143). Ya es hora de que dejemos a un lado las excusas de la genética y de la pierna que nos ponen encima para que no levantemos cabeza: somos responsables de lo que somos en cada momento de nuestras vidas, y es así porque nuestra esencia es modificable y, por lo tanto, mejorable.
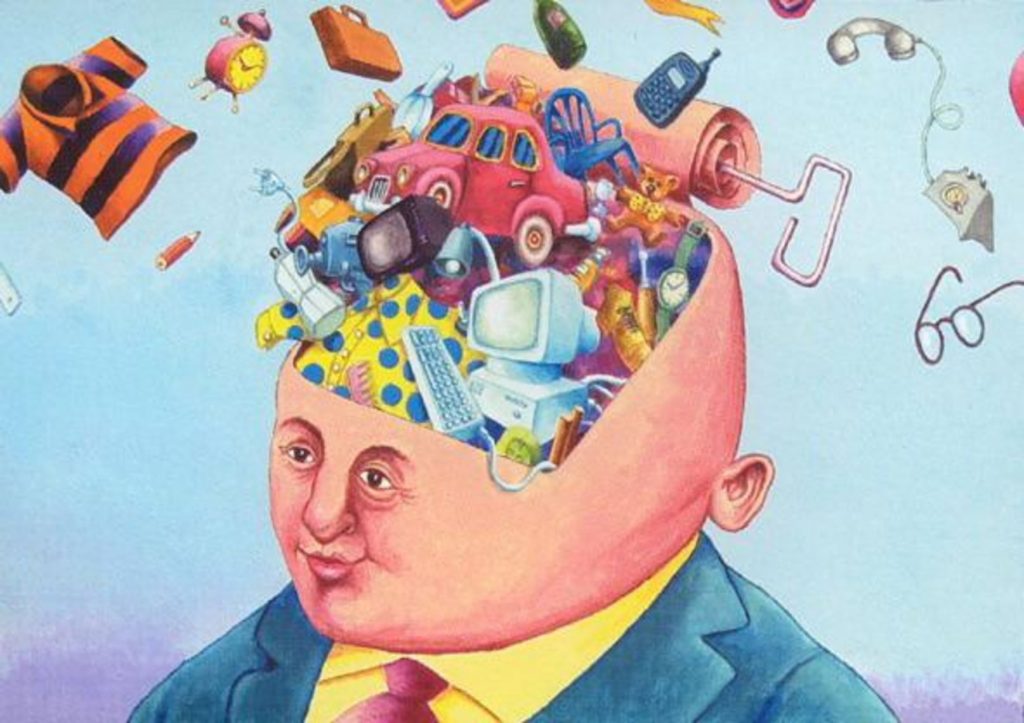
¿Qué es lo que podemos mejorar si nuestra esencia no está determinada? Arriano ha dejado escrito que uno de los principales mensajes que su maestro, el liberto Epícteto, comentaba a sus alumnos es que una persona “no es carne ni hueso ni nervios, sino lo que los usa y lo que los gobierna y lo que comprende las representaciones” (8; p. 426). Si queremos conocernos y mejorarnos, antes de atender a nuestro físico, nuestras ropas, nuestras posesiones, nuestro trabajo, etc., hemos de atender a nuestros pensamientos, al guía interior que decía el gran emperador Marco Aurelio. Ellos nos dirán qué somos, qué deseamos y qué tememos. Si los conocemos, podremos controlarlos y mejorarlos, algo fundamental para nuestra felicidad: “Ciertamente, lo más importante para el bienestar del hombre (…) es aquello que existe o sucede en su fuero interno” (4; p. 36). “Lo que nos hace felices o desdichados no es lo que las cosas son objetiva y realmente, sino lo que son para nosotros, en nuestra opinión. Esto es justo lo que expresa la sentencia de Epícteto <No son las cosas lo que afecta a los hombres, sino las opiniones sobre ellas>” (4; p. 52).
Sin embargo, ¿quién hoy en día atiende a sus pensamientos? ¿Quién se preocupa por su guía interior y su control? Nadie o muy pocas personas. Es normal. Hoy en día es un acto heroico el enfrentarse a la presión social de la cultura que nos rodea, la cual nos bombardea continuamente con mensajes, cada vez menos subliminales, de que somos lo que tenemos, y que cuanto más tengamos, más y mejores seremos. A pesar de que “no se parece nada a un ser que tiene vida mortal el hombre que vive en medio de bienes inmortales” (9; p. 134), hemos reducido nuestro ser al tener, y no es un fenómeno únicamente actual. Otros ilustres pensadores lo han advertido desde hace muchos siglos, como el citado Demócrito, quien se reía del hombre que “lleno de estupidez, desprovisto de acciones rectas (…) se esfuerza por poseer cada vez más para ser cada vez menos” (1; p. 114); o el propio Séneca, para quien el error obedece, sobre todo, al hecho de no valorar a los hombres por lo que realmente son: “<Cuando quieras calcular el auténtico valor de un hombre y conocer sus cualidades, examínalo desnudo (…) Contempla su alma>” (1; p. 115).
¿Es acaso posible alguna otra opción? Platón recogió estas palabras de Sócrates en su Apología: “Nada de lo que preocupa a la mayor parte de la gente me interesa: las cuestiones de dinero, de administración de los propios bienes, las especulaciones del estratega, los éxitos oratorios, las magistraturas, las intrigas, las funciones políticas. No he seguido esa senda, sino aquella en la que pueda hacer el mayor de los bienes a cada uno de vosotros en particular, tratando de persuadiros de preocuparse menos por lo que uno tiene que por lo que uno es, a fin de hacerse lo más excelente y razonable posible” (10; p. 23). Veinticuatro siglos más tarde, poco hemos cambiado.
Frente a la dictadura del tener, Montaigne nos advierte que “es el gozar, no el poseer, lo que nos hace felices” (11; p. 384) y Metrodoro, primer discípulo de Epicuro, dijo que “es mayor causa de felicidad propia lo que procede de uno mismo que lo que procede de las cosas” (4; p. 36). Por el contrario, nos abandonamos en sus brazos, con la vana ilusión puesta en una felicidad automática. Ante esta ilusión, Schopenhauer nos proponía este ejercicio: “Supongamos que alguien sea joven hermoso, rico y respetado; aún falta por saber, para opinar sobre su grado de felicidad, si además está contento; pero si está contento, da igual si es joven o viejo, esbelto o encorvado, pobre o rico: es feliz” (4; p. 50).
No debería sernos tan difícil abandonar esta brújula que nos conduce por el camino del tener, en lugar de guiar nuestros pasos por el sendero del ser. ¿Por qué? Porque nada de nuestra propia naturaleza humana nos obliga a ello. Es curioso que el hombre, el Rey del reino animal, el ser superior gracias a su excelsa capacidad racional que lo dignifica por encima de las bestias, sea el único ser vivo que no hace aquello que le es connatural. Avanzaríamos mucho si dejáramos de lado lo accesorio, lo trivial, lo externo a nosotros mismos, para así centrarnos únicamente en lo que nos es verdaderamente propio: “que la higuera haga lo propio de la higuera, el perro lo propio del perro, la abeja lo propio de la abeja y el hombre lo propio del hombre” (12; p. 181).
En este sendero del ser, el primer paso hacia la sabiduría y el punto de partida de la guía para la felicidad y el “cuidado de sí”, se concentra en la expresión, anteriormente referida: “conócete a ti mismo”. El origen de estas palabras no está totalmente confirmado: por un lado, hay quien la atribuye a uno de los siete sabios de la Antigüedad, mientras que por otro, se le ha otorgado un pretendido origen divino, siendo conocida su inscripción en el pronaos del templo de Apolo en Delfos. Independientemente de dicho origen, esta expresión es la quintaesencia de la filosofía práctica y ha sido utilizada durante muchos siglos por muchos autores e, incluso, diferentes escuelas filosóficas, tanto occidentales como orientales. “Si no conocéis vuestro trasfondo, si no conocéis la sustancia ni el origen de vuestro pensamiento, vuestra búsqueda resulta del todo vana”, decía constantemente el indio Krishnamurti a sus numerosos oyentes (13). Epícteto y Montaigne también son ejemplos de ello: el griego se preguntaba continuamente, como ejercicio de virtud, “¿qué otra cosa sino saber qué es lo mío y qué no es lo mío, y qué me está permitido y qué no me está permitido?” (8; p. 58), y a uno de sus muchos alumnos le dijo: “muchacho, ¿a quién quieres embellecer? Conoce primero quién eres y adórnate de acuerdo con eso. Eres hombre, es decir, animal mortal capaz de servirse racionalmente de las representaciones” (8; p. 266); por su parte, el noble francés, retirado en la biblioteca de su castillo, alentaba, a través de sus ensayos, a que se atendiera con frecuencia “este gran precepto: Haz lo tuyo y conócete a ti mismo. (…) Quien deba cumplir lo suyo verá que su primera lección consiste en saber qué es él mismo y qué le es propio: se ama y se cultiva antes que a cualquier otra cosa” (11; p. 20), porque ciertamente “no hay descripción tan ardua como la descripción de uno mismo, ni ciertamente tan útil” (11; p. 545).
¿Qué hacer después de habernos analizado, estudiado y conocido? En el supuesto y poco probable caso de que lo hayamos conseguido, el siguiente paso sería aceptarnos tal y comos somos, aceptando la responsabilidad que conllevan nuestros éxitos y nuestros fracasos y, a partir de todo ello, y usando nuestra libertad, mejorarnos para transitar hacia una vida más serena y feliz.
Si la vida humana tuviera algún objetivo, éste no debería ser otro que el de “construir la propia singularidad como una obra de arte que no tiene copia” (10; p. 78) o como Plotino nos demandó en Enéadas: “No dejes de tallar tu propia estatua” (10; p. 23). ¿Acaso no lo hacemos todos los días? Los comunes e inferiores mortales no creamos, sólo imitamos: “Sabemos decir: Cicerón lo afirma así; ése es el comportamiento de Platón; éstas son las palabras mismas de Aristóteles. Pero nosotros, ¿qué decimos nosotros mismos?, ¿qué hacemos?, ¿qué juzgamos? Un loro lo diría igual de bien” (11; p. 171)
En uno de sus libros dedicados al estudio de Friedrich Nietzsche, don Fernando Savater expone un aforismo de La gaya ciencia: “¿Qué dice tu conciencia? Debes llegar a ser lo que eres.” El profesor Savater expone que, para el filósofo alemán, “sólo cuando se llega a ser lo que se es se puede decir: yo soy. (…) llegar a ser lo que se es (…) constituye la verdadera obligación moral del hombre” (14; p. 242-243). Es decir, frente a las fases morales del tú debes y el yo quiero, nuestra tarea tiene que ser el yo soy (ojo, no nos vengamos arriba; esta categoría moral, propia de los dioses, sólo estará al alcance del superhombre, quien sólo aparecerá tras la abolición del hombre actual).
Quizás todos estos autores hayan exigido demasiado al ser humano y, por lo tanto, no hayan cumplido con la exigencia de no idealizar cómo tiene que ser el hombre, en lugar de afrontarlo tal y como realmente es, con todas sus virtudes y, sobre todo, con todos sus defectos e imperfecciones. A pesar de ello, cada uno de nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo. Si nos sentamos a esperar a que sean la serenidad y la felicidad las que lleguen a nuestras vidas, estamos condenándonos a la insulsez de la vida vulgar: “si espero a otro para que me ayude yo no soy nada” (8; p. 431).

El ser humano es el único ser consciente de su vida. Dichas conciencia y vida desaparecerán en cuanto demos nuestro último aliento. Mientras tanto, si queremos aspirar a esa vida más excelsa y plena, más humana, debemos ponernos manos a la obra y desarrollar nuestro individualismo hasta donde lleguen nuestras fuerzas o la sociedad nos deje, aceptando deportiva y responsablemente todo lo que venga. Frente a esta sociedad, son muchos y diferentes los planteamientos que abordan el tema crucial de la relación entre ésta y el hombre, tanto en su vertiente de individuo independiente como en la de ser social. ¿Qué hacer? Si en el término medio está la virtud, éste podría estar situado en la propuesta de Javier Muguerza, quien plantea (recogiendo una expresión de José Luís Aranguren) que el individuo ético, el intelectual, debe mantenerse “solidariamente solitario y solitariamente solidario frente a la sociedad” (7; p. 303).
Adoptemos dicha posición u otra, nunca dejemos que nuestro individualismo y nuestra escultura sean sesgados por los intereses de la sociedad. Si el precio que hay que asumir por ello es la soledad, no hay que tenerle miedo. Tengamos siempre presente que “un solo hombre de talento es compañía más que suficiente” (4; p. 207). Schopenhauer fue uno de los grandes individuos que optó por una vida solitaria y alejada de la masa social que no le aportaba nada de valor. Fue un gran apasionado y defensor de su soledad, desde la cual desarrolló todas las potencialidades de su individualidad. De hecho, desmitificó con gran mordacidad el supuesto beneficio de toda relación social: para él “una persona no puede ser completamente ella misma sino cuando está sola; quien no ama la soledad es porque no ama la libertad, pues únicamente se es libre cuando se está solo. (…) En la soledad el desgraciado siente su propia desgracia, el espíritu grande toda su grandeza y, en suma, cada uno aquello que es” (4; p. 201).
Es cierto que un individuo con escaso contacto social y que esté centrado en la escultura de su existencia es, como mínimo, tachado de bicho raro, de misántropo, de egoísta… A Michel Foucault siempre le resultó interesante ver cómo, en nuestras sociedades, “a partir de un determinado momento el cuidado de sí ha llegado a ser un tanto sospechoso. (…) ocuparse de sí ha sido denunciado con toda naturalidad como una forma de amor a uno mismo, como una forma de egoísmo o de interés individual, en contradicción con el interés que hay que prestar a los otros o con el necesario sacrificio de uno mismo” (7; p. 261). Frente a ello, siempre nos serán útiles las palabras de nuestro pesimista metafísico de cabecera: “ni cien tontos reunidos valen lo que un hombre inteligente” (4; p. 60).
En definitiva, si estiman su vida, si quieren desarrollar plenamente su individualidad, pónganse manos a la obra: luchen contra las tiranías del tener y de los debería que nos impone nuestra sociedad decadente. Toda carrera empieza por un simple paso: inícienlo. La inercia les reportará el conocimiento de su personalidad, de sus pensamientos. Acéptense tal y como son, con todas las virtudes y los defectos que tengan: nunca un éxito les convertirá en seres infinitamente exitosos, ni un fracaso en un completo fracasado. Y, por último, traten de mejorar la talla de su vida: no desaprovechen la oportunidad de esculpir su existencia según los criterios que les determine, únicamente, su propia individualidad.
Queridos padawan: que el conocimiento, la aceptación y la mejora de su ser les acompañe.
Valentín Aranda
BIBLIOGRAFÍA:
- Ordine, Nuccio. La utilidad de lo inútil. Manifiesto. Octava reimpresión de la primera edición (2013). Barcelona: Acantilado, 2014.
- Okakura, Kakuzo. El Libro del Té. Tercera edición. Madrid: Ediciones El Taller del Libro, 2016.
- Cioran, E.M. Ese maldito yo. Cuarta edición. Barcelona: Tusquets editores, 2012.
- Schopenhauer, Arthur. Aforismos sobre el arte de vivir. Segunda edición. Madrid: Alianza Editorial, 2015.
- Schopenhauer, Arthur. El arte de conocerse a sí mismo. Segunda reimpresión de la segunda edición (2012). Madrid: Alianza Editorial, 2015.
- Diógenes Laercio. Vidas de los filósofos cínicos. Tercera edición. Madrid: Alianza editorial, 2014.
- Gómez Sánchez, Carlos (ed.). Doce textos fundamentales de la Ética del siglo XX. Quinta reimpresión de la primera edición (2002). Madrid: Alianza Editorial, 2012.
- Epícteto. Disertaciones por Arriano. Segunda edición. Madrid: Editorial Gredos, 2010.
- Obras completas. Novena edición. Madrid: Ediciones Cátedra, 2012.
- Onfray, Michel. Retrato de los filósofos llamados perros. Cuarta reimpresión de la primera edición (2002). Buenos Aires: Paidós, 2009.
- Montaigne, Michel de. Los ensayos (según la edición de 1595 de Marie de Gournay). Cuarta reimpresión de la primera edición (2007). Barcelona: Acantilado, 2009.
- Marco Aurelio. Quinta reimpresión de la primera edición (1977). Madrid: Editorial Gredos, 2005.
- Krishnamurti, Jiddu. El conocimiento de uno mismo. Primera edición. México D.F.: Editorial Orión, 1975.
- Savater Martín, Fernando. Idea de Nietzsche. Cuarta edición. Barcelona: Editorial Ariel, 2001.

